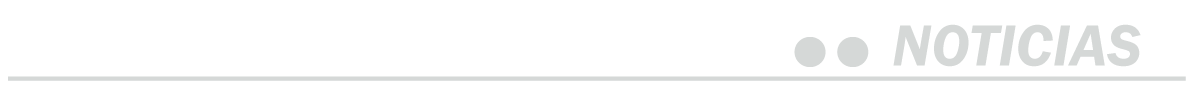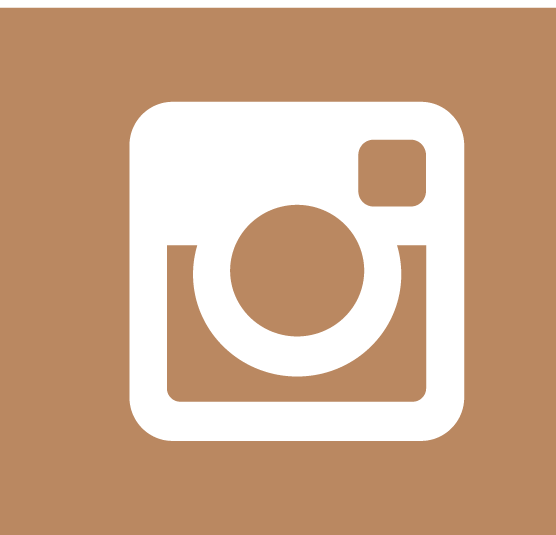Desde Santa Marta, Colombia, salió la goleta Constitución, que trasladaba los restos del Libertador de América hasta su tierra natal.
Había dejado el espacio terrenal un 17 de diciembre de 1830, con la certeza de que su obra sembrada en el continente daría frutos en manos de otros libertadores, y con el deseo de descansar en Caracas, empeño puesto en manos del doctor José María Vargas, 12 años después.
Más de 20 días se amansó el mar a favor de la travesía de repatriación, a sabiendas de la dimensión histórica de aquel hombre cuya pujanza por la independencia fue implacable.
Al atracar en el muelle de La Guaira lo aguardaba el pueblo unido en un solo sentir: con la añoranza con la que un hijo espera tener cerca a su padre, saberlo a su resguardo y bajo el mismo cielo, más allá de la irreversibilidad de la muerte.
De abuelo a nieto, cuentan los guairenses que, aunque todas las casas vestían de luto, una luz resplandeció en la costa cuando comenzó la procesión que trasladaba los restos de Bolívar. No quedó pueblo tras las ventanas y puertas. De pie, en las calles, nadie permanecía inmutable: estaban saludando al Libertador, el más grande de todo el continente. Más que un sepelio, parecía un alumbramiento.
Tras la solemne acogida, el cuerpo fue resguardado en la capilla Santísima Trinidad, en Caracas. Luego, en 1876 se trasladó hasta al Panteón Nacional, otrora iglesia, hasta que el terremoto de 1812 la derrumbó y fue reconstruida para asumir ese decoroso oficio.
Podría pensarse que un camposanto es siempre motivo de tristeza y congoja. Sin embargo, el Complejo Monumentario Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador es, por mucho, un sitio que transmite, más que paz, gallardía.
Vibra el alma del visitante con tan solo acercarse a la entrada. Se pierde la vista, ávida entre tanta historia contada de disímiles formas. El altísimo techado de las tres naves del Panteón atesora 17 pinturas de José Antonio (Tito) Salas, alegorías de momentos significativos de la vida de Bolívar.
A los costados, monumentos históricos y simbólicos, cenotafios y placas conmemorativas se erigen en honor a personalidades que engrandecieron la historia nacional desde diversos ámbitos: la política, el arte, la ciencia. En el mármol del piso se dibujan estampas masónicas, que acompañan los restos identificados de otros hombres y mujeres, venezolanos de bien.
Al final de las naves, a la izquierda, el infaltable homenaje al Generalísimo Francisco de Miranda. A la derecha se recuerda al Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. Al amparo de ambos, el Altar Mayor, donde primero reposó El Libertador, bajo la luz de las 400 000 piezas y 230 luces de una señorial lámpara de cristal de Baccarat.
A la cabecera del sitio yace Simón Rodríguez, el maestro del pequeño Simoncito. Y a los costados, placas conmemorativas de los países libertados por el Bolívar crecido, patriota, quijote. Como América toda sabe de su grandeza, a ellas se suma un reconocimiento de México, que lo nombró ciudadano.
En esa obligatoria parada del recorrido, cuando uno siente el pecho henchido y se piensa en otros siglos, pero con iguales luchas a las de hoy, alza los ojos y ve –flamante sin importar la hora- la Llama Eterna
No cesa el estremecimiento del visitante. Tras el pasillo conector, 2000 m² y 52 metros de altura, en forma de vela de barco, resguardan los restos del Padre de la Independencia de Venezuela.
Extracto tomado del diario GRANMA, CUBA.